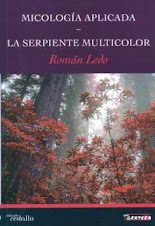CRÓNICA DE UNA AMISTAD
Pepe Gilar
Motu proprio, José Antonio hilvanaba sus lecturas de la mañana a golpe de café y Chester. No podía ser de otro modo: esas caladas salvavidas le permitirían asomarse al mundo con ojos más felices, porque aunque fuesen tan sólo cigarrillos de fogueo, al menos le proporcionarían la suficiente energía para enfrentarse a la difícil tarea de terminar a tiempo las últimas páginas de su libro “Julio Alejandro. Guionista de Luis Buñuel”.
A escasas fechas de enviarlo a la imprenta, el autor había quedado con Fernando Castro en el Hotel Río Arga de Zaragoza, con el objeto de hacer una lectura del texto, y así, desde su experiencia personal como hermano de Julio, aportar su propio punto de vista. Que aunque en aquellos días ya sufría de la degeneración macular, y por eso yo le había acompañado desde Madrid, conservaba, sin embargo, bastante intacta su prodigiosa memoria. José Antonio Román se mostraba tan cercano que podías percibir perfectamente el calor que desprendía su persona. Era como si quisiera compensar el frío intenso de aquella mañana de diciembre. Antes de entrar en materia, se estuvo hablando amenamente sobre cosas de aparente trivialidad. Lo que más llamó mi atención fue su original manera de enfocar las historias, y mi sorpresa al descubrir que, detrás de su humor y de esa permanente actitud para jugar con las palabras, escondía un sentido común fuera de toda duda.
Era fascinante su habilidad para hacer uso de lo cotidiano, con temas que seguramente para otros pasarían desapercibidos y que, en sus manos, terminarían por convertirse en dignos protagonistas de sus relatos. Cuando se refirió a sus Gaseosas de papel, acabamos comentando sobre los papelillos blancos y los papelillos azules… Eran evocaciones de los días lejanos de mi infancia. Sin poder evitarlo, me emocioné.
Una vez instalados en un ambiente de confianza, sacó nuestro hombre un paquete de 153 hojas encuadernadas en espiral y se puso manos a la obra. Aquella jornada iba a ser más dura de lo que pudo parecer al principio. Y es que Castro le interrumpiría con frecuencia, para puntualizar sobre sus raíces familiares; para confirmar o desmentir la posible relación entre las experiencias vividas por Julio Alejandro y el argumento de sus obras teatrales; o bien contando anécdotas y dando datos precisos sobre aquel teatro de finales de los cuarenta. O también, para aclarar la autoría de citas atribuidas a uno de los dos Taibos, y, en fin, para dar luz al reparto exacto de películas en las que tuvo que ver su hermano, que si la actriz era Dolores del Río o si María Félix. La tarea se había dilatado más de lo previsto. Al día siguiente teníamos que regresar a Madrid, y como quedaba mucho por hacer, puso en nuestras manos la pila de folios mecanografiados, previo compromiso de revisarlos en un tiempo inferior a dos semanas.
Había que cumplir el plazo, aunque no fue fácil, porque el cierzo hizo de las suyas: veinticuatro horas después yo era víctima de un soberano trancazo. Fueron quince días de vértigo. Fernando me hacía leer las páginas una y otra vez, escrutando incansable, a la busca de cualquier errata inoportuna. Al final llegamos a acordar que él grabaría sus comentarios en cintas magnetofónicas y yo pondría orden en la obra de Julio. Durante aquellos días mantuvimos un contacto permanente con José Antonio, lo mismo por teléfono como personalmente; además de unos cuantos correos electrónicos, faxes y algún que otro paquete. Hasta que por fin el libro vio la luz el 24 de enero de 2005.
Desde entonces ya no pudimos parar. Nos convocaba para asistir a los distintos actos de presentación del libro, y era imposible negarse. El Café Gijón en Madrid, Huesca, Borja, Zaragoza… Coincidencias que fueron acrecentándose, no sólo por lo del libro de Julio Alejandro, sino también a propósito de otras actividades culturales, conciertos, o también por las visitas personales que nos hizo en Madrid, o las nuestras en Bulbuente, donde nos recibía Elena, verdadera personificación de la perfecta anfitriona, en aquella casa con huerto, que era su refugio y que me maravilló… Lazos que acabaron consolidando una buena amistad. Lo que más me ganó fue su humanidad. El modo de atrapar nuestro interior sin apenas advertirlo. Cuando quise darme cuenta, ya le había contado infinidad de historias vividas en la cercanía de Julio Alejandro, gracias a la cual había sido testigo de excepción de muchas tertulias. Le hablé de mi álbum de firmas, que inauguró Julio Alejandro y que contiene dedicatorias con un denominador común: todos los firmantes tuvieron alguna relación con ese autor de Huesca. Como buen escudriñador de historias, se interesó por ello y tuve que prestarle el ejemplar.
Hay dos momentos con José Antonio que no se me borrarán nunca. Uno de ellos fue en octubre de 2006, cuando hizo el supremo esfuerzo de subir hasta Huesca, esta vez para asistir a “Caminante de Sombras”, un homenaje a Julio Alejandro preparado por Feliciano Llanas. Yo no salía de mi asombro, sabiendo cómo se encontraba físicamente y la manera que tenía de involucrarse en todo. ¿De dónde sacaba aquel asendereado cuerpo tanta fortaleza? El otro momento fue nuestra última visita a su casa de Zaragoza, en una fecha ya muy próxima al día de su marcha. Estaba solo en casa, y se puso exultante nada más vernos. Nos obsequió con unas anchoas de La Escala y un vermut Yzaguirre. Nos dijo que por tratarse de la ocasión haría una excepción acompañándonos con la bebida; luego, encendió un ciagarrillo y nos contó lo animado que estaba con su Yogur Griego, a punto ya de salir a la calle. De pronto se abrió la puerta y apareció Elena. Miró a José Antonio y se quedó atónita. En aquel momento, debió encomendarse a Nuestra Señora María Moliner a la busca de la exclamación exacta para la ocasión, aunque no la debió encontrar:
―“Por Dios, ¿pero qué haces? ¿Te quieres hacer polvo? ¡Con un cigarro y un vermút!”.
Él puso la cara de un niño, al que le pillan in fraganti en plena travesura; luego, esbozó una sonrisa y mostrándole el vaso le dijo:
―“Pero si sólo son dos dedos; habían venido estos dos amigos y quería compartirlo con ellos… Y en cuanto al cigarro… Pero si apenas he fumado”.
Seguramente, se estaría acordando en aquel momento del pobre Terenci, fumador empedernido de tabaco “negro, negrísimo, color culpa” como decía el catalán. Y posiblemente pensaría también que a esas alturas de la película, qué más daba si eran sólo de fogueo o si los cigarrillos eran de cañones recortados. Lo importante ahora era la amistad. Entonces, se llevó el vaso a los labios y apuró lo que quedaba de un solo trago. Tampoco quiso resistirse a la tentación de paladear una calada más. Se le iluminó la cara; tenía una expresión beatífica. Acababa de vivir su momento, el que él había elegido libremente, ad libitum.
Motu proprio, José Antonio hilvanaba sus lecturas de la mañana a golpe de café y Chester. No podía ser de otro modo: esas caladas salvavidas le permitirían asomarse al mundo con ojos más felices, porque aunque fuesen tan sólo cigarrillos de fogueo, al menos le proporcionarían la suficiente energía para enfrentarse a la difícil tarea de terminar a tiempo las últimas páginas de su libro “Julio Alejandro. Guionista de Luis Buñuel”.
A escasas fechas de enviarlo a la imprenta, el autor había quedado con Fernando Castro en el Hotel Río Arga de Zaragoza, con el objeto de hacer una lectura del texto, y así, desde su experiencia personal como hermano de Julio, aportar su propio punto de vista. Que aunque en aquellos días ya sufría de la degeneración macular, y por eso yo le había acompañado desde Madrid, conservaba, sin embargo, bastante intacta su prodigiosa memoria. José Antonio Román se mostraba tan cercano que podías percibir perfectamente el calor que desprendía su persona. Era como si quisiera compensar el frío intenso de aquella mañana de diciembre. Antes de entrar en materia, se estuvo hablando amenamente sobre cosas de aparente trivialidad. Lo que más llamó mi atención fue su original manera de enfocar las historias, y mi sorpresa al descubrir que, detrás de su humor y de esa permanente actitud para jugar con las palabras, escondía un sentido común fuera de toda duda.
Era fascinante su habilidad para hacer uso de lo cotidiano, con temas que seguramente para otros pasarían desapercibidos y que, en sus manos, terminarían por convertirse en dignos protagonistas de sus relatos. Cuando se refirió a sus Gaseosas de papel, acabamos comentando sobre los papelillos blancos y los papelillos azules… Eran evocaciones de los días lejanos de mi infancia. Sin poder evitarlo, me emocioné.
Una vez instalados en un ambiente de confianza, sacó nuestro hombre un paquete de 153 hojas encuadernadas en espiral y se puso manos a la obra. Aquella jornada iba a ser más dura de lo que pudo parecer al principio. Y es que Castro le interrumpiría con frecuencia, para puntualizar sobre sus raíces familiares; para confirmar o desmentir la posible relación entre las experiencias vividas por Julio Alejandro y el argumento de sus obras teatrales; o bien contando anécdotas y dando datos precisos sobre aquel teatro de finales de los cuarenta. O también, para aclarar la autoría de citas atribuidas a uno de los dos Taibos, y, en fin, para dar luz al reparto exacto de películas en las que tuvo que ver su hermano, que si la actriz era Dolores del Río o si María Félix. La tarea se había dilatado más de lo previsto. Al día siguiente teníamos que regresar a Madrid, y como quedaba mucho por hacer, puso en nuestras manos la pila de folios mecanografiados, previo compromiso de revisarlos en un tiempo inferior a dos semanas.
Había que cumplir el plazo, aunque no fue fácil, porque el cierzo hizo de las suyas: veinticuatro horas después yo era víctima de un soberano trancazo. Fueron quince días de vértigo. Fernando me hacía leer las páginas una y otra vez, escrutando incansable, a la busca de cualquier errata inoportuna. Al final llegamos a acordar que él grabaría sus comentarios en cintas magnetofónicas y yo pondría orden en la obra de Julio. Durante aquellos días mantuvimos un contacto permanente con José Antonio, lo mismo por teléfono como personalmente; además de unos cuantos correos electrónicos, faxes y algún que otro paquete. Hasta que por fin el libro vio la luz el 24 de enero de 2005.
Desde entonces ya no pudimos parar. Nos convocaba para asistir a los distintos actos de presentación del libro, y era imposible negarse. El Café Gijón en Madrid, Huesca, Borja, Zaragoza… Coincidencias que fueron acrecentándose, no sólo por lo del libro de Julio Alejandro, sino también a propósito de otras actividades culturales, conciertos, o también por las visitas personales que nos hizo en Madrid, o las nuestras en Bulbuente, donde nos recibía Elena, verdadera personificación de la perfecta anfitriona, en aquella casa con huerto, que era su refugio y que me maravilló… Lazos que acabaron consolidando una buena amistad. Lo que más me ganó fue su humanidad. El modo de atrapar nuestro interior sin apenas advertirlo. Cuando quise darme cuenta, ya le había contado infinidad de historias vividas en la cercanía de Julio Alejandro, gracias a la cual había sido testigo de excepción de muchas tertulias. Le hablé de mi álbum de firmas, que inauguró Julio Alejandro y que contiene dedicatorias con un denominador común: todos los firmantes tuvieron alguna relación con ese autor de Huesca. Como buen escudriñador de historias, se interesó por ello y tuve que prestarle el ejemplar.
Hay dos momentos con José Antonio que no se me borrarán nunca. Uno de ellos fue en octubre de 2006, cuando hizo el supremo esfuerzo de subir hasta Huesca, esta vez para asistir a “Caminante de Sombras”, un homenaje a Julio Alejandro preparado por Feliciano Llanas. Yo no salía de mi asombro, sabiendo cómo se encontraba físicamente y la manera que tenía de involucrarse en todo. ¿De dónde sacaba aquel asendereado cuerpo tanta fortaleza? El otro momento fue nuestra última visita a su casa de Zaragoza, en una fecha ya muy próxima al día de su marcha. Estaba solo en casa, y se puso exultante nada más vernos. Nos obsequió con unas anchoas de La Escala y un vermut Yzaguirre. Nos dijo que por tratarse de la ocasión haría una excepción acompañándonos con la bebida; luego, encendió un ciagarrillo y nos contó lo animado que estaba con su Yogur Griego, a punto ya de salir a la calle. De pronto se abrió la puerta y apareció Elena. Miró a José Antonio y se quedó atónita. En aquel momento, debió encomendarse a Nuestra Señora María Moliner a la busca de la exclamación exacta para la ocasión, aunque no la debió encontrar:
―“Por Dios, ¿pero qué haces? ¿Te quieres hacer polvo? ¡Con un cigarro y un vermút!”.
Él puso la cara de un niño, al que le pillan in fraganti en plena travesura; luego, esbozó una sonrisa y mostrándole el vaso le dijo:
―“Pero si sólo son dos dedos; habían venido estos dos amigos y quería compartirlo con ellos… Y en cuanto al cigarro… Pero si apenas he fumado”.
Seguramente, se estaría acordando en aquel momento del pobre Terenci, fumador empedernido de tabaco “negro, negrísimo, color culpa” como decía el catalán. Y posiblemente pensaría también que a esas alturas de la película, qué más daba si eran sólo de fogueo o si los cigarrillos eran de cañones recortados. Lo importante ahora era la amistad. Entonces, se llevó el vaso a los labios y apuró lo que quedaba de un solo trago. Tampoco quiso resistirse a la tentación de paladear una calada más. Se le iluminó la cara; tenía una expresión beatífica. Acababa de vivir su momento, el que él había elegido libremente, ad libitum.